



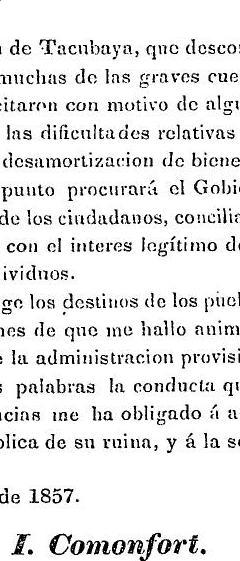
|
|
1857 Manifiesto del presidente Comonfort acerca de su golpe de Estado |
19 de Diciembre de 1857EL C. IGNACIO COMONFORT, Presidente provisional de la República, a sus compatriotas. MEXICANOS: La voluntad general es la ley suprema de la nación: el único criterio de legitimidad de sus instituciones fundamentales, y la única garantía de estabilidad de toda Constitución. Como jefe del ejército restaurador de la libertad proclamado en Ayutla el 1º de marzo de 1854, yo no creo que hice más que haber seguido el impulso de una revolución nacional: que haber cooperado a la ejecución de un plan que era el voto de la República entera; a la realización de un programa que era el programa de la libertad de los pueblos. Fiel a mis compromisos como soldado y como ciudadano, y celoso, como caudillo de la observancia estricta de las prescripciones de ese mismo plan, no me propuse otra regla de conducta, otra mira, otra guía en la dirección de los negocios públicos, ora en el Ministerio que estuvo a mi cargo, ora en la Presidencia que me fue confiada a muy pocos días de la instalación del nuevo Gobierno, que el cumplimiento puntual de las bases que se habían adoptado para uniformar la opinión de la República; y que el triunfo de la Revolución había hecho que fuesen la primera, la única ley fundamental: para la reorganización de los poderes, y para el establecimiento de la Constitución. La reunión de los representantes elegidos por el pueblo para formarla, debió ocupar de toda preferencia la atención del Gobierno, y el Gobierno logró ver el resultado de sus más activas providencias, en la instalación oportuna del Congreso Constituyente. Las sesiones de éste pudieron celebrarse con seguridad y con calma, sin que nada, ni el más ligero incidente, hubiese atacado la libertad de sus deliberaciones durante el periodo entero de su duración: y esto, porque los diputados se consagraban a su interesante objeto bajo la garantía de la autoridad suprema, y bajo la confianza de la opinión nacional. Nada deseaba más el Gobierno que ver en la promulgación de la nueva Carta el complemento feliz de la Revolución, y todas las esperanzas de Ios pueblos se hallaban cifradas en el acierto de sus representantes, encargados de formular el pensamiento nacional de las nuevas instituciones. En aquellos días de verdadera crisis para nuestra sociedad, la atención de todos los partidos políticos, de todos los hombres honrados que cumplen con el deber de tornar parte en los grandes acontecimientos de la patria, se había fijado sobre el Congreso. No era la forma de gobierno, la organización de los poderes supremos, el sistema de la futura administración, ni ninguna de estas cuestiones, preliminares, sí, pero expresamente resueltas unas, y bastantemente indicadas otras en el Plan de Ayutla, las que mantenían la duda, la ansiedad de todos, mientras los trabajos de la Cámara se iniciaban en el seno de la comisión, no: era aquel temor, aquella desconfianza inseparables del interés que toda sociedad tiene, y que es justo y conveniente que tenga, en los momentos de adoptar para el porvenir los principios constitutivos que deben amparar sus creencias, sus costumbres, sus hábitos, su libertad, su seguridad personal y la propiedad de sus bienes. El Plan de Ayutla contenía la promesa solemne de las garantías, y Ios mexicanos esperaban verlas consignadas en una declaración que fuese verdadera y fiel expresión de su voluntad. No fue así: apenas la primera lectura del proyecto presentado por la comisión comenzó a dar publicidad a las ideas que dominaban en el Congreso Constituyente, cuando aparecieron los síntomas más marcados de disgusto y de desaprobación. No obstante, temeroso el Gobierno de confundir con la expresión de la voluntad nacional, lo que acaso podría ser la oposición de un partido enemigo de las reformas, muy lejos de atender a aquellas insinuantes manifestaciones, cuidó con mayor empeño de cooperar, conservando a toda costa la tranquilidad pública, objeto muy difícil en aquellas circunstancias a la terminación de unos trabajos que, como acaba de decirse, debían ser el complemento de la revolución. El proyecto se discutió en la Cámara en medio de la agitación y del disgusto público, que si no se manifestó bastantemente, fue por el temor de las facultades represivas de que el Gobierno se hallaba investido, y que no dejó de usar oportunamente para alejar todos los obstáculos que pudieran presentarse a la libertad del Congreso. Así se concluyó la discusión, y sin disminuir en nada aquellos síntomas desfavorables a la adopción de la ley fundamental, llegó el momento decisivo de su sanción. El Gobierno no sólo juró su observancia, sino que se vio precisado a separar de sus puestos a los empleados que, atemorizados por la opinión pública o aconsejados por su propia conciencia rehusaron prestar el juramento. Sin embargo de todos estos obstáculos, que parecían invencibles, las autoridades emanadas del nuevo Código se organizaron, porque la última esperanza del Ejecutivo debía de ser que, reducidos todos los funcionarios al círculo preciso de sus deberes, establecieran en sus respectivas localidades el orden, que es la consecuencia forzosa de su sistema constitucional. Esta última esperanza no sólo del Gobierno, sino también del pueblo, fue no menos vana e ilusoria que las otras. Algunas de las legislaturas fueron las primeras en desconocer y en infringir el Código que acababa de sancionarse. Unas expidieron leyes derogando las generales o sobre objetos reservados al Congreso de la Unión, y otras atacaron por diversas disposiciones la garantía de la propiedad particular, y aun la que asegura la vida; negándose en algunas partes la obediencia a las órdenes que el Ejecutivo dictaba en la esfera de sus atribuciones: finalmente, bajo la sombra y el escudo de la legalidad, se estableció de hecho una sorda y silenciosa anarquía, que quitó en pocas semanas al Gobierno general los recursos y facultades físicas y morales para combatir la revolución a mano armada y conservar el orden público. El mismo Congreso reconoció la necesidad de obrar en una esfera más amplia, y lo demostró suspendiendo algunas de las garantías individuales y legando el poder legislativo en el Ejecutivo, en lo concerniente a los ramos de Hacienda y de Guerra. Después de dos años de una lucha obstinada, de armar ejércitos, de gastar sumas cuantiosas, y de combatir en todas direcciones, el Gobierno casi no pudo dudar del carácter de aquella oposición, cuyo vigor no había podido vencerse, ni con la fortuna, ni con la fuerza de las armas. Llegó, por fin, el momento en que la Constitución sólo era sostenida por la coacción de las autoridades; y persuadido yo de que no podría ir adelante en el propósito de hacerla efectiva, sin sacrificar visiblemente la voluntad de la República, me resolví a ponerla en otras manos que la salvasen de una situación tan crítica; pero me detuvieron graves consideraciones que se presentaron de golpe a mi espíritu. Me parecía que retirándome de la escena en aquellos momentos, y dejando al funcionario que debía sustituirme evidentemente expuesto a ser desconocido, razón tal vez que le obligó a no aceptar el cargo cuando me decidí a resignarlo en su persona, faltaría desde luego todo centro de autoridad, siendo los Estados por la misma organización de sistema enteramente iguales en importancia política, lo que es decir que ninguno tenía el derecho de anteponerse, reasumiendo en sí las obligaciones y cargas del Gobierno de la Unión; y no habiendo en la reacción un solo jefe capaz de hacerse obedecer de los otros. Yo no pude resolverme a dar este paso, que me parecía al mismo tiempo de egoísmo y de cobardía, puesto que la perspectiva que se ofrecía a mis ojos, y la que todos palpaban era, no la guerra civil, sino cosa peor, la disolución completa de la sociedad. En tan graves dificultades y mirando el porvenir a través de tantas dudas, y de los más terribles presentimientos, tomé la resolución de hacer el último esfuerzo que creía posible para salvar la Constitución, proponiéndome dirigir al Congreso las iniciativas de las reformas que todos tenían por las más urgentes, y que yo juzgaba que podrían contribuir a calmar los ánimos, a tranquilizar las conciencias y a uniformar la opinión; pero el espíritu de cambio, de mejora y de bienestar, menos confiado que yo en los medios lentos y pacíficos que me proponía adoptar; menos esperanzado en el efecto que yo creía todavía posible, hizo que se prescindiese de solicitar mi cooperación, y sin más programa que las pocas ideas que se consignaron en el Plan de Tacubaya, se resolvieron las tropas acantonadas en la capital, y en otros puntos de los Estados de Veracruz, Puebla y México, a dar el último paso a que se apela cuando las opiniones son tan largo tiempo sujetadas y comprimidas. Tal vez haya sido intempestivo este paso: el grito de las tropas que han iniciado este movimiento no es, sin embargo, el eco de una facción, ni proclama el triunfo exclusivo de ningún partido: la nación repudiaba la nueva Carta, y las tropas no han hecho otra cosa más que ceder a la voluntad nacional. Ésta es la verdadera naturaleza: el carácter de la situación. Yo la acepto sin ambición y sin interés. ¿Cuál puede ser el de un hombre a quien la Revolución triunfante invistió durante dos años de las facultades de la dictadura, y que después, por el sufragio libre, no menos que generoso de sus conciudadanos, fue colocado en la primera magistratura constitucional? ¿A qué posición más elevada podría aspirar? ¿No es cierto que en este momento, y a consecuencia del último cambio, estoy rodeado de mayores dificultades y expuesto a grandes peligros? ¿Y esto no da a entender que hay en mi corazón sentimientos más nobles y una ambición más generosa? Yo deseo, como todos los buenos mexicanos, poner el más pronto y eficaz remedio a todos los males de nuestra patria. Yo aspiro a realizar con los hechos sus votos por la paz y su bienestar; y el fin, el único fin de mis afanes es corresponder en cuanto alcancen mis fuerzas, a la alta confianza que diversas ocasiones me han dispensado mis conciudadanos, y que obligará para siempre mi gratitud. Pero al aceptar la dictadura que pone en mis manos el Plan de Tacubaya, yo debo a las fuerzas que lo han proclamado, y debo a la República entera, una manifestación ingenua yleal que alejará todo temor acerca de la duración indefinida y del ensanche abusivo de mi poder. El dictamen de un consejo, compuesto de las personas que ofrezcan mejores garantías a la sociedad, por su saber, por su probidad y por su patriotismo, moderará el ejercicio de las facultades discrecionales de que fuere absolutamente necesario usar durante el periodo en que permanezca sin constituirse la nación, cuyo periodo será el más limitado posible, oyendo el juicio del consejo. Este cuerpo se ocupará en sus primeras sesiones de formar la ley provisional, que deberá observarse hasta que la Constitución se promulgue, y de la ley electoral. Muy lejos está de mis intenciones el propósito de apreciar a los hombres que deban ocupar los nuevos puestos de la administración según el color político de la bandera bajo la cual hayan sido filiados por su opinión; las capacidades, la honradez, los conocimientos y el celo por el bien público se encuentran en todos los partidos y en todas las clases, y es un deber de mi parte llamar, y un deber de parte de las personas a quienes designe la opinión pública para algún servicio, acudir al llamamiento cuando fuere necesaria su cooperación para el objeto común de un buen Gobierno. Si otro fuera el espíritu de la política en estas circunstancias, sería no difícil, sino imposible, llegar al fin que se han propuesto de buena fe las fuerzas que iniciaron el movimiento y los Estados que se han adherido al Plan. Desde que comencé a tener parte e injerencia en los negocios públicos, creí sinceramente que por el carácter suave, por las costumbres sencillas de nuestro pueblo, debía guiarse por los principios liberales, y seguirse la senda hasta donde fuese dable, por donde otras naciones han caminado a su prosperidad y engrandecimiento: así no puede presumirse que este cambio, a cuya cabeza me encuentro por circunstancias casi independientes de mi voluntad, me haga retroceder en la carrera de una prudente y sabia reforma; pero al mismo tiempo debo consignar de una manera explícita en este documento, que durante el periodo que ejerza el mando, ninguna medida dictaré que ataque la conciencia, ni las creencias de los ciudadanos, porque juzgo muy conciliable la libertad justa y bien entendida con el respeto que se debe a las costumbres y a las tradiciones de los pueblos. Libertad y religión son los dos principios que forman la felicidad de las naciones. Terminadas con el Plan de Tacubaya, que desconoce la Constitución de 1857, muchas de las graves cuestiones religiosas que se suscitaron con motivo de algunos de sus artículos, subsisten las dificultades relativas a la ley de 25 de junio, sobre desamortización de bienes de corporaciones. En este punto procurará el Gobierno tranquilizar la conciencia de los ciudadanos, conciliando el objeto de la reforma con el interés legítimo de las corporaciones y de los individuos. Si la Providencia, que rige los destinos de los pueblos, protege las sanas intenciones de que me hallo animado, yo espero que los actos de la administración provisional justificarán más que mis palabras la conducta que la urgencia de las circunstancias me ha obligado a adoptar para salvar la República de su ruina, y a la sociedad de su disolución. México, diciembre 19 de 1857. I. Comonfort
|


