



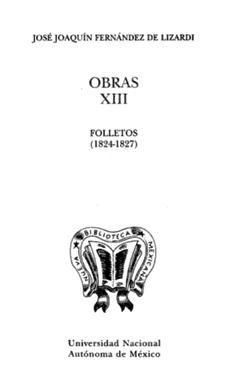
|
|
1827 El castigo de unos cuantos no asegura a la nación. J.J. Fernández de Lizardi. |
Marzo 27 de 1827Aquellos genios superficiales, que sólo atienden al momento presente, y de él deducen sus consecuencias a su modo, creerán que con el severo castigo del padre Arenas y socios, los borbonistas y fanáticos desmayarán para siempre, que no se volverá a tratar entre ellos de conspiraciones ni de planes y, de consiguiente, que nuestra Independencia y libertad triunfarán, seguras de sus enemigos hasta la consumación de los siglos. ¡Qué juicios tan alegres!, ¡qué porvenir tan halagüeño! Pero ¡qué falso y qué funesto para la nación si el gobierno de la unión y los respectivos de los Estados piensan con ligereza y forman iguales raciocinios! Es verdad que los castigos prontos y severos de esta clase de crímenes contienen algún tanto a los procaces por el terror que les infunden; mas éstos son unos remedios paliativos, no radicales. Pasado algún tiempo, la impresión de los castigos se borra, revive la esperanza de que no se frustrará otro nuevo proyecto, tomadas estas y aquellas medidas de precaución, que antes se olvidaron, y he aquí preparada en el disparador otra nueva conspiración contra el gobierno, acaso en el instante en que se cree más asegurado. Los castigos, vuelvo a decir, son Útiles; pero son remedios paliativos: mitigan el dolor, adormecen la parte por unos días, pero no curan mal en su origen. Mientras la muela podrida no se arranca, las tinturas espirituosas y el opio no curan jamás al paciente. Es, pues, de necesidad atacar el mal en su origen, y ¿cuál el origen de las conspiraciones? La divergencia de opiniones: reúnase la opinión, consolídese, y es imposible que los pueblos conspiren contra el gobierno. Este es el médico de las enfermedades políticas, y mientras no estudie las causas de éstas, es imposible que acierte a aplicar los remedios convenientes: dará un golpe en el clavo y ciento en la herradura. Cuando la opinión no está cimentada, cuando padece extravíos y se halla en un continuo choque, los partidos se esfuerzan en sostenerse cada uno por su parte a costa de la ruina de sus contrarios. En este caso los castigos sólo sirven de hacer más cautos a los descontentos, de entumecerlos por unos días; pero no bastan a desarmados, ni a dar distinta dirección a sus proyectos ni a destruir sus combinaciones. Para probar esta verdad no es necesario buscar ejemplos en la historia de las naciones extranjeras; en la nuestra los tenemos muy recientes. Un cura, un capitán y cuatro paisanos del campo fueron los primeros que gritaron la ruina del gobierno español el año de [1]810. Hombres sin armas, sin dinero, sin cálculo y sin experiencia se hicieron temibles en momentos, y todos fueron triunfos, mientras contaron con la opinión a su favor. El gobierno español, más astuto que los insurgentes, conoció que la fuerza moral era la temible, que no la física, compuesta de cuatro regimientos bisoños y masas informes de gentes ignorantes y desarmadas. Al instante no se cuidó de otra cosa sino de dividir esa opinión, y ¿cómo?, entrándoles por el flanco que presentaban más débil los americanos, cual era la ignorancia y el fanatismo religioso. Entonces, convirtieron en causa de religión la que era solamente de Estado. Lanzó la Inquisición mil anatemas contra los partidarios de la libertad, apellidó hereje y llenó de calumnias al héroe de Dolores; secundaron tan ominoso grito los obispos esclavos de Fernando; tronaron los púlpitos con las sacrílegas blasfemias de frailes y clérigos corrompidos; los escritores asalariados y aduladores del gobierno hacían vomitar a las prensas los papeles más ignorantes y calumniosos a la más santa de las causas; y como las excomuniones, las imposturas, los sermones inicuos y los escritos venenosos se atropellaban por horas, en cuatro días cambió la escena, se alentó el fanatismo, se envalentonó la ignorancia, se intimidaron las conciencias débiles, se dividió la opinión y he aquí a los americanos exterminándose unos a otros en nombre de un mismo Dios y de una misma patria. Así triunfara el gobierno español de nuestra justicia, a favor de nuestra mal entendida religiosidad divina, si la Providencia no hubiera permitido que nos viniera el remedio por las mismas manos de nuestros enemigos. Salutem ex inimicis nostris et de manu qui odierunt nos. Las Cortes de Cádiz, derrocando el terrible coloso de la Inquisición y permitiéndonos el uso de la divina libertad de la imprenta, proporcionaron con la difusión de las luces el conocimiento de nuestros derechos y resucitó de día en día el deseo de reclamarlos. En esta época comenzó a vacilar la fuerza del gobierno español, quien conoció que la opinión se iba consolidando a favor de la libertad; mas ya no era en su arbitrio el dividirla. Apeló al terror y al rigorismo: a miles sacrificaba, víctimas americanas, pero [de] las piedras brotaban insurgentes como se dijo de los hijos de Abraham. La desconfianza y el espionaje eran los centinelas favoritos de los virreyes; y sin embargo, dentro de México se tramaban las conspiraciones Contra ellos; éstas fueron descubiertas y sus autores confinados a las cárceles, a los presidios y a las horcas; no obstante, la opinión fermentaba donde quiera a favor de la patria, y el gobierno nunca pudo contar un día sereno y sin que sufriera descalabros de consideración. El triunfo hubiera sido nuestro desde la época de Calleja, si en los jefes de la insurrección hubiera habido más de política y armonía que de ambición y rivalidad. Se disolvió la representación nacional, y desde entonces todas fueron desgracias hasta la muerte del incomparable Morelos, ese soldado de la patria que, encerrado en Cuautla y acosado del hambre y de la peste, hizo temblar la línea de circunvalación del arrogante Calleja. La falta de aquel héroe admirable hizo desmayar la opinión; el desaliento reemplazó al entusiasmo, y la política de Apodaca con sus repetidos indultos proporcionó a los cobardes y descontentos la separación de las filas americanas y el abandono de la empresa. En esta época, en el año de [1]820, todo presentaba el triste cuadro de nuestra eterna esclavitud. El partido de los patriotas estaba totalmente reducido a la nulidad. Sin ejército, sin dinero, sin gobierno y sin jefes, sólo contaba con el inmortal Guerrero que, con un puñado de valientes y a costa de mil hambres y padecimientos, mantenía el fuego sacro de la libertad en las ásperas montañas del sur. Ya contaban el triunfo nuestros enemigos, porque creyeron que se había sofocado la opinión, cuando solamente estaba amortiguada, y no necesitaba sino una mano diestra que le diera vida y movimiento. Al héroe de Iguala estaba reservada tan gloriosa empresa. Él conoció que estaba generalizada la opinión en los pechos de los americanos a favor de su Independencia, que estaban prontos a recobrarla, apenas contaran con una buena dirección y los auxilios necesarios para la guerra; aprovechó estos preciosos momentos, repitió la dulce voz de la libertad, persuadió al señor Guerrero de su intención y buena fe; este valiente general se le unió y le facilitó cuantos auxilios pudo, y he aquí en siete meses concluida del todo la gloriosa empresa de nuestra regeneración política. De esta narración, que acaso parecerá impertinente por lo sabido de su asunto, se deduce la certeza de los siguientes axiomas políticos: 1. ° La fuerza moral es sobre la física. 2. ° La fuerza moral consiste en la unidad de la opinión. 3. ° La opinión pública es la voz general de todo un pueblo, convencido de una verdad. 7. ° El partido que cuenta con la opinión es el que prevalece, sea cual fuere. 8. ° La mayor habilidad de un gobierno para asegurarse no consiste sino en atraerse la opinión de los pueblos, sabiéndola formar primeramente o ayudando a los escritores a formarla. De estos axiomas, que yo tengo por infalibles, se deduce que la conspiración del padre Arenas no pueda proyectarse tan bien combinada, extenderse con tanta ramificación, ni permanecer oculta tanto tiempo sino estando dividida la opinión de los americanos acerca de su Independencia y libertad; de otra manera, al primer paso hubiera sido descubierta. He hablado de la opinión de los americanos (por supuesto que la de todo español sea contraria al sistema) porque es necesario convenir en que si los gachupines no contaran con criollos viles capaces de vender a su patria por vengar agravios supuestos o males efectivos, no se atreverían por sí solos a emprender tamañas intentonas. A los americanos ignorantes o desnaturalizados se atuvieron cuando la Conquista (díganlo los tlaxcaltecas); con su auxilio contaron en la guerra de insurrección, con ellos contaban ahora y con ellos contarán siempre para iguales conjuraciones y asonadas. Ellos conocen que la opinión de muchos americanos no está conforme con la mayoría de sus compañeros, pues se producen ásperamente contra el sistema actual, ya porque se consideran en peor estado que antes, ya porque unos se juzgan agraviados, ya porque en otros rebosa el fanatismo y ya porque en los más de éstos ignorantes ha fructificado mucho la seducción de los frailes y clérigos, agentes viles del tirano de España. En esta clase de gente confían nuestros enemigos y con estos auxiliares cuentan. Se dirá que esta gen talla no forma opinión, que son unos ignorantes sin representación ni séquito, incapaces de proceder por sí con acierto, sino maquinalmente, etcétera; mas yo diré que esta gente rústica, fanática y semisalvaje es muy buena para disparar un fusil, dar un machetazo, asesinar a sus paisanos, incendiar las casas, saquearlos, prostituir a sus familias y derramar el llanto, la desolación Y la muerte sobre su misma patria; y trabajarán con más fervor en estas santas obras, cuando crean que en ellas hace un gran servicio a Dios y a su inmaculada religión. ¿y qué no harán capitaneados por los frailes y clérigos traidores? ¡Oh!, entonces acometerán a sus paisanos como perros rabiosos, se entregarán a la muerte con más intrepidez que los toros, confiados en que si la consiguen, serán trasladados al Paraíso en brazos de ángeles y serafines, adornados con la aureola del martirio, a ser felices para siempre. A los gachupines facciosos nada les importa la brutalidad de estas gentes; sus brazos necesitan, que no su ilustración. Si sus auxiliares vencen, bueno; si mueren, mejor: todo es ganancia, como decían cuando eran derrotadas por los insurgentes las tropas del rey, compuestas de criollos chaquetas y traidores a su patria: enemigos menos, todo es ganancia. Así dirían ahora, si lograran repetir tales escenas. Ni se diga que los españoles han quedado imposibilitados de repetir otra tentativa, después de habérseles frustrado esta conspiración que tenían tan bien combinada. Para discurrir así es menester no conocer su carácter. Los españoles son emprendedores, tenaces y resueltos. Jamás desmayan por los primeros golpes de la desgracia; siempre insisten y su resolución suele pasar de valor a temeridad. Los bárbaros incendios de Sagunto y Numancia, donde perecieron e hicieron perecer al furor de las llamas a sus mujeres e hijos por no entregarse a los romanos, es una prueba de su resolución furiosa. La constancia con que sostuvieron la guerra con los moros por ochocientos años, hasta conseguir la expulsión, es otra prueba de su tenacidad; el barreno que dio Cortés en Veracruz a sus navíos, luego que advirtió algunos soldados descontentos, es otra prueba de que su resolución pasa algunas veces a locura, y..., para no cansarnos, el haberse quedado entre nosotros después de verse tan aborrecidos y malquistos, es la última prueba de su temeridad. ¿Y con unos enemigos tan porfiados, orgullosos y emprendedores dentro de casa, podremos vivir tranquilos y seguros? Bien sea verdad que jamás lleguen a realizar SUS proyectos de conspiración; pero no dejarán de repetidos, y esto sólo basta para que siempre estemos inquietos y sobresaltados, lo que no es poco sinsabor y disgusto. Parece, pues, que el origen de estas convulsiones políticas no es otra que la residencia entre nosotros de los enemigos domésticos y la desconformidad de opiniones, producida por la ignorancia de algunos americanos y resentimientos de otros menos en número. Si por fortuna hemos atinado con las causas del mal, los remedios quedan indicados por el mismo. ¿y cuáles serán estos remedios, propios para afirmar nuestra libertad? Responderemos con las palabras de un sabio español, sin variar una palabra de los sustancial. “Dos operaciones tenemos que ejecutar (decía este autor) para asegurar la libertad: una, echar el enemigo fuera de nuestro suelo...; otra, organizar, por medio de prudentes reformas, la administración que nos ha de regir, y, abatiendo para siempre la tiranía, substituir en su lugar el imperio de las leyes y de las costumbres. Hemos adquirido ya el espíritu público necesario contra nuestros enemigos, cuyo nombre no puede oír ningún americano sin sentir los transportes de la más justa indignación, ¿pero tenemos el espíritu público necesario para conocer la importancia de las reformas y prepararnos a los sacrificios que éstas exijan? Para aborrecer a los españoles, para detestar su yugo, para estar dispuestos a morir mil veces antes que sufrirlo, no se necesita un grande esfuerzo de patriotismo: bastan los indignos artificios de su gobierno en la usurpación de la América; basta el sentimiento moral que excitan en todo pecho bien nacido las injurias. más crueles que ha recibido pueblo alguno; basta, en fin, el interés de la propia conservación, amenazada por los más atroces y crueles bandidos que ha visto la escena ensangrentada de la tierra. Pero para prestarse después de tantos años de desorden a una reforma saludable..., para someterse al imperio de las leyes los que ha tanto tiempo que obedecen a los hombres..., para ocuparse, en fin, únicamente en el bien público los que ha tantos años que sólo se emplean en sus intereses particulares... se necesita un grande, un heroico esfuerzo, del que acaso sólo vosotros sois capaces americanos". Conque tenemos aquí indicadas como remedios de los males políticos, la expulsión de los españoles y las reformas conducentes para la afirmación del sistema. La expulsión de los españoles no me parece conveniente que sea general, digan lo que quieran los exaltados, porque se opone a la justicia el que paguen justos por pecadores, y de hecho hay españoles muy honrados, quietos, pacíficos, que jamás se han mezclado en conspiraciones, enlazados con americanas, de quienes tienen hijos también americanos, y barrer con éstos, por sólo la razón de que nacieron en España, sería hacer infelices a todas sus familias inocentes, y en este caso el remedio sería más cruel que la enfermedad. A los capitulados, a los que han venido de ayer acá, a los que no cuentan con ningún establecimiento, a los frailes, que no tienen patria, y a cuantos aparezcan sospechosos contra la Independencia en lo más mínimo, bueno será enviarlos a su tierra a continuar sus servicios a Fernando. Pero la distinción que debe hacerse entre los que se queden y los que se vayan, debe reservarse a la prudencia y conocimientos del Congreso Federal y de los respectivos de los Estados, vigilando siempre las autoridades y los ciudadanos sobre la conducta de los que se queden, no con un espionaje odioso, sino como lo dicta la prudencia. Por lo respectivo a los criollos traidores, desnaturalizados y que se manifiestan chaquetas, el mejor remedio es enviarlos pronto al otro mundo, porque un traidor a su patria no tiene lugar en éste. Respecto a las reformas, si se necesita de parte del pueblo mucha docilidad para admitirlas, se necesita más prudencia y energía de parte de los Congresos para entablarlas. Al dar una ley, o siquiera al presentar un proyecto de ella, no se debe consultar el provincialismo, las preocupaciones ni los fines particulares, sino únicamente el bien general de la nación. Es menester no olvidar que el pueblo nunca se engaña en su contra: si obedece las leyes malas, siempre es con repugnancia; pero las murmura, las detesta y odia y maldice a sus autores y ejecutores. Jamás el pueblo cree que es un bien lo que en realidad es un mal; nada lo lisonjean las repetidas y ya fastidiosas palabritas de que son libres, de que son felices, que nuestra Independencia lleva una marcha majestuosa, etcétera. El pueblo quiere palpar esa felicidad, esa libertad, esa igualdad ante la ley, no que le encallen las orejas con palabras insignificantes; quiere ver una justicia administrada pronta, recta e imparcialmente, y no un tribunal en cada calle y un juez que lo estafe y maltrate en cada esquina; y, por último, los pueblos quieren ver en sus bolsas las ventajas que les proporciona la Independencia, no en las de sus mandarines, ni menos en los brillantes y exagerados mensajes de los presidentes de los Congresos, ni en los floridos discursos de escritores poco escrupulosos para mentir. Abrumar a los pueblos con gabelas, obligar a los infelices indios a pagar alcabala de cuatro bateas que labran en el monte con su sudor y las traen cargando para venderlas es una ratería/ cobrárselas por un pollo, dos docenas de huevos, etcétera, y luego contarles que son felices y que son libres, es una especie de insulto o mofa, es un consuelo ridículo, como los que dan los sacerdotes al pobre que llevan a ajusticiar. ¡Que feliz eres, hijo mío!, le dicen, dentro de una hora estarás gozando de la visión beatífica, en compañía de los ángeles y bienaventurados. Alégrate, pues, date los parabienes por tanta dicha, Y por cierto que la tal dicha y felicidad no hay quien se le envidie al ahorcado y él no la quisiera a tanta costa. Los indios, esa parte preciosa de la sociedad, que por mil títulos merecen la consideración de los gobiernos y la protección de las leyes, ¿qué bienes han logrado con la Independencia?, tan ignorantes y tan envilecidos están ahora que son ciudadanos, como cuando eran esclavos del gobierno español, y por lo que respecta a su pobreza, están en peor estado. Antes con doce reales que pagaban de tributo, y, uno y medio reales de ministros y hospital, estaban exentos de pagar diezmos y alcabalas; los derechos que pagaban a los curas, y las contribuciones que sufrían eran a medida de su miseria; y hoy, sin proporcionarles arbitrios para aliviarla, se les exigen más contribuciones. El resto de la gente pobre se halla en igual paralelo proporcionalmente que los indios: inmoral e ignorante por falta de educación, tiene que ser el yunque de la codicia y despotismo de sus mandarines, porque ni sabe arreglar sus costumbres, ni defender sus derechos. Y, por otra parte, sin recursos para subsistir, tiene que cargar con las contribuciones que le imponen. Estos infelices no es mucho que renieguen de su felicidad y libertad. La miseria los oprime por una parte, y por otra el orgullo y feroz manejo de los mandarines los exaspera; no es mucho que los gachupines cuenten con estos malcontentos25 para cualquier empresa de reconquista, y no les será difícil reclutarlos, porque el hombre abatido y hambriento, abraza el partido que le proporciona tal cual ventaja, sea el que sea. Para ocurrir a tamaños males que exigen imperiosamente un remedio ejecutivo y eficaz, me parece que convendría mucho que los Congresos, y gobiernos de los Estados y las generales de la Federación se ocuparan seriamente de los puntos siguientes:
1. ° Aliviar a los Estados, reduciendo el cupo de cada uno a la menor cantidad posible, procurando que las contribuciones pesen poco a nada sobre los jornaleros y gente pobre. 2. ° Discurrir y fomentar arbitrios para que esta misma adquiera una subsistencia cómoda. 3. ° Facilitarles la instrucción y obligarlos a recibirla. Veamos si son practicables estos benéficos proyectos, supuesta la ilustración, patriotismo y buena disposición de los Congresos y gobiernos. Proyecto primero Aliviar a los Estados, reduciendo el cupo de cada uno Este primer paso será dable en el momento en que se quiera aplicar la regla económica de gastar menos de lo que se adquiera, pues ya se sabe que el que gana cuatro y gasta cinco no ha menester bolsillo. Es cosa asombrosa ver la facilidad con que se aumentan empleos y la liberalidad con que se dotan. Los empleados son infinitos y los sueldos principales se cuentan por miles, y esto además de los cuantiosos que cobran los Congresos. Estos grandes gastos, los que hace la tropa, lo que se llevan los canónigos en los diezmos, etcétera, han de salir precisamente de los Estados, pesando más sobre el pobre que sobre el medianamente acomodado. De aquí debe resultar el aumento de contribuciones y gabelas, la ninguna libertad, la infelicidad, la miseria y, de consiguiente, el descontento de los pueblos. Pero, señor, dirá alguno: los empleados son necesario para servir sus destinos, los soldados para conservar el orden, los canónigos para pararse y sentarse en los coros de las catedrales, etcétera, y todo esto es para beneficio y seguridad de la nación. ¿De dónde lo ha de poner el gobierno? Es preciso que salga de la misma nación como en todo el mundo. Convengo en ello; pero que salga con orden, con economía, y que salga de los que debe salir, no de los infelices. Por ahora, no sería justo ni prudente suprimir empleos ni rebajar sueldos. Es muy doloroso soltar lo que una vez se agarró, pues el refrán vulgar dice que más se siente lo que se cría que lo que se pare, y a ningún empleado ni diputado le parecería bien que le rebajaran medio real de su sueldo; pero no encuentro embarazo para que cada Congreso se encargara de ahorrar empleados, pues bien sabido es que hay oficinas donde son más los oficiales que los negocios que se despachan, que trabajan un rato y chupan y platican dos horas y para todo les sobra tiempo. El que dude de esta verdad, que se acerque a ciertos ministerios y lo verá. Pues estos destinos deberían irse suprimiendo por suerte o ascenso de los actuales propietarios, y éste era el modo de ir descargando la nación de tanto peso. En tiempo del gobierno español un virrey gobernaba todas las provincias de la República con una secretaría y un solo subdelegado bastaba para administrar justicia en un gran pueblo; ahora vemos en todas partes ayuntamientos, prefectos, subprefectos, jueces de partido, jueces de distrito, jueces de letras, alcaldes, oidores, auxiliares y qué sé yo qué más. A cada paso se encuentra un juez, una autoridad, un jefe; todos éstos comen de los pueblos, y éstos se quejan de la mala administración de justicia. ¿En qué estará esto? En que todo aquello donde mandan muchos es barullo. Los unos se disculpan con los otros y ninguno hace cosa de provecho. Por lo que creo que sería muy fácil la económica refundición de los empleos y la moderación de sueldos, entrando ésta por los mismos legisladores, regulándose sus dietas a proporción del sacrificio que les costara ser diputados. Tres mil pesos anuales para un representante, que ha tenido que trasladarse a la capital del Estado, abandonando sus intereses, erogando grandes gastos en su caminata y en el mantenimiento de dos casas, es un sueldo que apenas le compensa el sacrificio; pero tres mil pesos para un diputado pobre, que jamás las ha visto más gordas, y que no tiene que incomodarse de su casa, es un sueldo excesivo; con mil y doscientos está demasiadamente bien pagada la fatigosísima tarea de levantarse a las nueve del día, entrar al salón a las diez, levantar o no el brazo cuando quiere, salir cada rato a la sala de cuajo o de desahogo, donde únicamente hablan, y volverse a comer a su casa hasta otro día. La rebaja de estos sueldos no sólo proporcionaría alivio a los Estados, sino que excusaría mil intrigas de empeños, regalitos, etcétera, que se suelen hacer por interés de los tres mil. Es cosa bien notable y que escandaliza ver que, según las memorias de los ministerios, con trece y medio millones no cabales están pagados los tribunales, Congresos, gobernadores, tropa, marina, y cuanto necesita la República; y solos ciento ochenta y cinco canónigos, y diez obispos se absuervan 21.649.181 pesos de mayor cantidad que producen los diezmos. ¿No es claro que con administrar los diezmos los gobiernos de los Estados, como debe ser y como parece lo va a verificar el siempre liberal, patriota y despreocupado Jalisco, tendrán para dotar competentemente a los ministros del culto, curas y vicarios, que son los que trabajan, y se encontrarán con un sobrante capaz no sólo de aliviar a los pueblos, sino de proporcionarles arbitrios para subsistir sin miseria? ¿Qué puede suceder?, ¿que no haya canónigos? Nada se pierde, pues que de nada sirven. Ellos parecen clérigos en el traje, frailes en lo sujeto a la campana, y príncipes en su trato muelle y lujoso; aunque ni son príncipes, clérigos ni frailes en sus hechos. El día en que los gobiernos civiles arreglen y distribuyan los diezmos como deben, el día en que los párrocos y sus vicarios disfruten unos sueldos regulares para que administren los Sacramentos sin extorsionar a sus feligreses ni venderles el pasto espiritual, y el día, en fin, en que no se vea un canónigo regalón en la república, un cura monopolista de los dones espirituales, ni un fraile vagamundo y pedigüeño, ese día los pueblos conocerán las ventajas de la república, advertirán que las estafas son opuestas a la religión, que ésta reprueba y condena en sus ministros la simonía, el orgullo, la holgazanería y el escándalo, y entonces, viendo que sus párrocos son unos verdaderos pastores, y no unos comerciantes sacrílegos de los Sacramentos, viendo que oyen misa, se casan, bautizan a sus hijos, se confiesan, sepultan a sus muertos, etcétera, de balde y sin que el cura los robe y los exprima como hasta aquí, puntualmente en los momentos más dolorosos para cualquiera, cuales son aquellos en que van a ajustar el entierro de sus deudos y más si son pobres, entonces, cuando vean esta noble y ventajosa diferencia, alzarán las manos al cielo, bendecirán el gobierno republicano, y enseñarán a sus hijos que, lejos de oponerse a la religión de Jesucristo como dicen los fanáticos, es el sistema más conforme con ella, que es religión de gracia y no mercantil. He aquí que sólo con la recta administración de diezmos por manos seculares, se hallaría la nación con una fuente inagotable de prosperidad y de riqueza. La agricultura debía florecer pues que no se cobrarían los diezmos, como hoy se cobran, sino solamente de la utilidad que produjeran las cosechas en cada un año, pues que cobrar diezmos de toda la cosecha sin excluir los gastos, es robar sin temor de Dios, pues es cobrar diezmo de los diezmado, y cobrarlo cuando se pierde la cosecha, es cobrar diezmo, no de lo que Dios da, sino de lo que el tiempo quita. Arreglados y distribuidos los diezmos por este orden, la agricultura progresaría y los pueblos hallarían el principio de su felicidad. Veamos si será posible la realización del Proyecto segundo Discurrir y fomentar arbitrios para que la gente pobre adquiera una subsistencia cómoda Hacer leyes contra los vagos es no menos que extirpar los viciosos. Esto es muy justo; pero es menester distinguir dos clases de vagos, unos voluntarios y otros involuntarios. Los primeros son aquellos que, pudiendo ser útiles de alguna manera a la sociedad, no quieran dedicarse a ocupación alguna, sino vivir a expensas de los que trabajan. Estos zánganos son dignos de castigo. Pero hay otros que, aunque desean trabajar, no hallan en qué. Éstos merecen compasión, y los gobiernos deben desvelarse en proporcionarles ocupación, pues exigir que un hombre trabaje sin tener en qué, es querer que una cocinera guise sin recaudo. No se puede negar que la industria y las artes están aquí demasiado atrasadas, y que mientras haya una sola mina de plata, jamás se nivelarán nuestras manufacturas con las de Londres, Francia, Norteamérica, etcétera. La necesidad es la maestra de la industria, y cuando aquélla se disminuye, ésta decae. La facilidad con que muchos adquieren un peso, es la causa de que trabajen poco; pero esta facilidad es muy precaria, y aun así, no la consiguen todos. Pedro gana cuatro o seis pesos diarios fácilmente tallando dos horas en un juego, pero mañana le imposibilita su ganancia la persecución de los juegos, o una enfermedad, y, no teniendo otro recurso, perece; lo mismo se puede decir de otros muchos, como los dependientes particulares y ciertos empleados que no son vitalicios: todos éstos perecen cuando se desavienen con sus patronos o pierden el destino, y ¿por qué?, porque no saben sino escribir y contar, y esto lo saben infinitos. Si supieran algún oficio, si se ejercitaran en otra cosa, no perecieran. Todos los días vemos en los periódicos invitaciones que hacen hombres hábiles en la pluma solicitando dónde escribir. ¿A que no se ven iguales solicitudes por sastres, zapateros, tejedores, bate[h]ojas ni otra clase de artesanos?, ¿y qué quiere decir esto?, que los hombres que tienen alguna instrucción en las artes mecánicas son pocos, ocupados y sin necesidad de mendigar dónde trabajar. y si esto pasa entre los ilustraditos, que siquiera saben escribir y contar, ¿qué no sucederá entre los infelices que ni esto saben, y al mismo tiempo no tienen oficio? A favor de estos miserables, que son los que componen la mayor parte de la población en todos los Estados, sería muy útil que trabajasen los Congresos en dictar buenas leyes, y los gobiernos en llevadas al cabo. Ningún embarazo encuentro para que se convidara a los extranjeros artesanos, ofreciéndoles habilitación y privilegios para que viniesen a radicarse entre nosotros y enseñar a los muchachos que el gobierno les entregara. Bien podrían establecerse de cuenta de los Estados talleres en los pueblos de mil familias y acaso de menos, premiando a los que se aplicaran con distinciones honrosas y con dinero, a proporción de su aplicación, recibiéndoles el gobierno sus manufacturas y vendiéndolas baratas hasta no perder, como que el interés era hacer útiles a los ciudadanos y no monopolizar con su trabajo. Se deja entender que se había de velar mucho sobre que no se introdujesen efectos extranjeros ya manufacturados como zapatos, sombreros y otros de los que aquí se trabajan y se venden. Las cárceles podrían convertirse en talleres, en vez de que ahora no pasan de semilleros de vicios y depósitos de delincuentes. En este caso ninguno que no mereciese pena capital saldría de ellas sin aprender algún oficio con que mantenerse, si al entrar no lo tenía. A los soldados, en las horas francas, se les podría enseñar a leer y escribir, y después algún oficio, que pudieran servir en el cuartel, como barberos, sastres, zapateros, armeros, etcétera, y entre los soldados más aplicados se repartiría el trabajo que hoy sale a la calle; a ellos les quedaría ese dinero, y cuando se licenciaran, se hallarían con un arbitrio para comer, en vez de que ahora los licenciados no son sino unos vagos que recargan con su peso la sociedad, mientras aprenden a ladrones. Éstos abundan donde sobran licenciados y desertores. Pero después de estos y otros arbitrios, que discurriría el celo de los legisladores y gobernantes, quisiera que no se olvidasen de fomentar dos ramos de prosperidad que hasta ahora se han visto con el mayor desprecio y abandono: la población y agricultura. A medida que se aumenta la población en las naciones civilizadas, crecen las necesidades y el lujo, y, de consiguiente, debe aumentarse la agricultura y la industria en las manufacturas. Esto parece demasiado cierto, porque es una nación de cincuenta millones de habitantes, se debe sembrar más trigo y criar más ganado que en otra nación que apenas cuente seis millones, y en ésta se necesitarán menos sastres, plateros, peluqueros, zapateros, etcétera; luego es preciso confesar que una de las causas principales de la decadencia de nuestra agricultura e industria es la escandalosa despoblación que padecemos, y que tiene que durar algún tiempo. Los extranjeros decían que el rey de España era rey de los desiertos, hablando con relación a las Américas, ¿qué dirán ahora al ver nuestra Constitución montada sobre el famoso artículo 3º? ¡Áncora sagrada!, de que los fanáticos se aprovecharan siempre para conspirar contra el sistema a pretexto de religión. ¿Qué dirán al ver una república intolerante, rodeada de repúblicas tolerantes? ¿Qué dirán al ver que si con una mano abren sus puertos a los extranjeros, con otra se les cierran a los rusos, ingleses, prusianos, sajones, bávaros, holandeses, suecos, dinamarqueses, badenes, suizos y otros muchos alemanes, entrando en la cuenta los angloamericanos, pues que el artículo 3° excluye de la colonización a cuantos no profesen la religión católica romana? ¿No es preciso que noten el dicho artículo como opuesto a las luces del día, a los elementos de la política y al sistema tolerante y hospitalario de las repúblicas? Ya se ha murmurado sobre esto en los periódicos de Londres. Si por fortuna el año de [18]30 las legislaturas derogan este odioso artículo, entonces puede tratarse de colonización, y se verá prosperar en muy pocos años este nuevo mundo, este paraíso que hoy se halla convertido en un desierto vastísimo, salpicado con pocos hombres y lleno de sabandijas y de fieras. Por ahora algo se pudiera adelantar, fomentando el cultivo del lino, café, azúcar, cacao, vainilla, grana, algodón y otros muchos efectos preciosos con que la naturaleza ha enriquecido maravillosamente los Estados Unidos del Septentrión. ¿Por qué no se pudiera fomentar la cría de gusanos de seda, los colmenares de abejas y el plantío de las viñas? No son desagradables los pocos vinos que tenemos, y serían mejores si este ramo de agricultura se fomentara, pues que abundan climas a propósito para ello. Si esto se practicara con empeño, fuera desapareciendo la holgazanería y la miseria, se multiplicarían los brazos trabajadores, no se haría temible el matrimonio para muchos como hoy, porque no se hallan capaces de sostener la familia, y, de esta manera, se aumentaría algo más la población. A los principios todo presentaría grandes dificultades. El vencer éstas es preeminencia de las almas grandes. Con menos libertad y recursos que los Estados, vemos lo que hizo el inmortal Hidalgo en favor de sus feligreses en el pueblo de Dolores. A la constancia y al patriotismo todo cede. Proyecto tercero Facilitar a los pueblos la ilustración y obligarlos a recibirla Este artículo que parece debía ocupar el primer lugar en un discurso, lo he dejado a lo último por tratar antes del modo de aliviar a los pueblos y de proporcionarles una subsistencia no miserable, pues sin estos principios no se puede pensar en enseñar. Las cabezas desvanecidas por el hambre no apetecen ideas ni erudición, sino alimento. Esto sucede con los muchachos y lo mismo pasa con sus padres que, con los afanes de mantenerlos, no pueden dedicarse a ninguna clase de estudio, porque, como decía Cicerón, el espíritu afligido no puede desempeñar sus funciones. Conturbatus animus non est aptus ad exsequendum munus suum. Supuesta, pues, la seguridad de la subsistencia de los pobres, se debería tratar de instruirlos. La enseñanza e ilustración de ellos debía encomendarse a los párrocos y maestros de primera educación; los que además de tener una conducta arreglada y cristiana, estarían adornados de mucho patriotismo y suficiente ilustración. Los curas enseñarían a los viejos en la iglesia, y los maestros a los muchachos en la escuela. Cuidarían los párrocos de enseñar a sus feligreses en las domínicas la moral de la doctrina de Jesucristo, les harían ver qué cosa es religión en general, y cuál es la particular que profesamos, presentándosela pura como es en sí y sin los parches y desfiguros con que la ha hecho ridícula y odiosa el fanatismo; les dirían que la religión de Jesús es religión de paz y de dulzura, que detesta la efusión de sangre, las guerras y los odios; que Jesucristo jamás mandó en el Evangelio que se alarmaran los pueblos unos contra otros a pretexto de defender su religión; que todo lo contrario, enseñó este divino Maestro prácticamente cuando reprehendió a san Pedro por haber echado mano al alfanje para defenderlo; deberían decir a los pueblos que la religión cristiana no necesita bayonetas para sostenerse, que su estabilidad hasta el fin de los siglos está asegurada bajo la palabra de su divino Fundador; que si necesitara para subsistir del apoyo de los hombres, no sería divina, sino invención humana, dependiente de la voluntad de sus autores; inculcarían mucho al pueblo sobre los daños que trae la guerra, y sobre la obligación en que está de respetar y obedecer a las autoridades que lo dirigen; y, últimamente, le harían ver que nuestra religión es dulce, amable, tolerante y benéfica, no feroz caprichuda, sanguinaria ni odiosa como la pintan sus enemigos, los cristianos fanáticos e ignorantes. A los muchachos se enseñaría a leer en la Constitución o en otros libritos, que tratan sobre las obligaciones del ciudadano, instruyéndolos sus maestros al mismo tiempo de qué cosa es república, ciudadanía, libertad civil, igualdad ante la ley, etcétera. Cuando los pueblos adviertan que tienen en qué ganar un peso con su trabajo, que pueden pagar sus contribuciones sin que les haga falta para comer, sin que los curas les cobren nada por los bautismos, casamientos, entierros, etcétera; que ellos y sus hijos van saliendo de la ignorancia en que nacieron y se han criado; que ya conocen y reclaman con fruto sus derechos; que son iguales ante la ley, que ésta es sobre el magistrado, y no al contrario, y, en fin, cuando vean que el pobre artesano y el apreciable jornalero labrador, si es económico y virtuoso, cuenta con un pedazo de tierra que sembrar, con una yuntita de. bueyes o alguna otra cosa que le produzca un poco más dinero que el que adquiere con su trabajo, entonces conocerán las ventajas que les trajo la Independencia. Entonces sí creerán que. son libres, y que son felices, y no sólo amarán el sistema, sino que expondrán sus vidas en su defensa. El hombre que no tiene qué perder, no tiene patria: tanto se le da disparar el fusil a la derecha como a la izquierda; él obedecerá la voz del que le pague. No así el hombre de bien, trabajador y que tiene algún interesillo que defender, éste por sistema y por necesidad es buen soldado. Cuando los pueblos en su mayor parte se hallen montados sobre estos principios liberales, la opinión no vacilaría contra el sistema actual, y entonces no digo el padre Arenas, pero aunque, las arenas del mar se convirtieran en frailes sediciosos, no bastarían a seducirlos. Pero mientras esto no se logre, no crea el supremo gobierno que estaremos seguros de nuestros enemigos. Éstos repetirán sus tentativas siempre que cuenten con los mismos elementos, y quiera Dios que alguna vez no sea con éxito. La política de los gobiernos más debe trabajar en imposibilitar las conspiraciones, que en castigar las descubiertas. A vosotros, representantes de los pueblos, a vosotros magistrados y gobernantes de los hombres, curas de las almas y cuantos estáis encargados de su prosperidad y bienestar, a vosotros toca el trabajar con tesón y constancia para que no sean infructuosas las tareas de los amantes del orden y de la humanidad. Apresuraos a dar la mano al desvalido, luz al ignorante, estímulo al virtuoso, castigo al delincuente, y a todos las pruebas más inequívocas de que sois verdaderos hombres de bien y padres de la patria, que os interesáis en su dicha, que os afectan sus desgracias y que no tratáis sino de remediarlas. Desplegad vuestras luces, desarrollad vuestra autoridad, extended vuestra beneficencia sobre la sociedad que se os ha fiado, para que cuando ésta logre fijarse en el rango que debe de prosperidad y vosotros hayáis bajado al sepulcro coronados de méritos, nuestros descendientes bendigan vuestra memoria diciendo: aquí reposan las cenizas de los que hicieron la felicidad de nuestros hijos. México, marzo 17 de 1827. El Pensador.
|

