



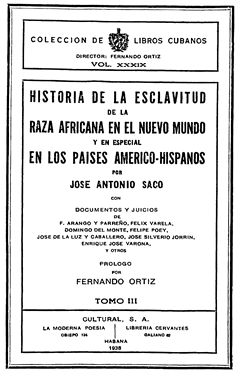
|
|
1799 Informe del Consejo de Indias acerca de la observancias de la Real Cédula de 31 de mayo de 1789 sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos. |
|
Habana, julio 10 de 1799. INFORME DEL CONSEJO DE INDIAS ACERCA DE LA OBSERVANCIA DE LA REAL CEDULA DE 31 DE MAYO DE 1789 SOBRE LA EDUCACIÓN, TRATO Y Con fecha de 19 de Julio último nos remitió V. S. de orden del Superior Consejo de Indias, la Real Cédula expedida en treinta y uno de Mayo de mil setecientos ochenta y nueve sobre la educación, trato y ocupaciones de los esclavos, con el expediente formado a su consecuencia; y en seis de Octubre nos pasó V. S. igualmente las representaciones hechas sobre el particular por el Ayuntamiento de Santo Domingo, y el Fiscal de aquella Real Audiencia, para que en vista de todo informásemos lo que se nos ofreciera. Así lo vamos a ejecutar desconfiados de nuestras cortas luces; pero la gravedad de la materia hará disculpable ante la sabiduría de tan respetable Tribunal, el que nos dilatemos más de lo que quisiéramos, y que mezclemos especies que tal vez parezcan desdecir de la sencillez de un informe. Ni aun el riesgo de ser molestos ha podido vencernos a tratar ligeramente un asunto en que se interesan al mismo tiempo las leyes de la humanidad, el crédito de la nación, la obediencia a los Reales preceptos, la prosperidad y tal vez el sosiego de nuestros dominios. Hablaremos, pues, de los inútiles esfuerzos que siempre ha hecho la prudencia humana para fijar límites entre la servidumbre y el dominio, comparemos en este punto la conducta de los españoles con la de otras naciones antiguas y modernas; y manifestaremos lo que en nuestro sentir exigen las circunstancias actuales. Si en algunos pasajes nos desviásemos de la letra de la Real Cédula, se deberá entender con la protesta de que nunca pretendemos llegar con nuestra censura a donde solo alcanza nuestro respeto. El deseo de aliviar la infeliz condición de los esclavos produjo la mencionada Cédula. Su objeto fue asegurarles una educación cristiana, y moderar en lo posible el rigor y vilipendio con que siempre ha sido tratada esta miserable porción del linaje humano. El pensamiento mirado en general fue muy bueno: pero como no todas las buenas providencias son fácilmente practicables en especial cuando su ejecución abraza países tan distantes como varios en su clima, costumbres y producciones, esta Cédula que en casi todas sus cláusulas respira el amor a la humanidad que la dictó, ha hallado graves inconvenientes en el momento de su observancia. Apenas se comunicó a los dominios de Indias cuando suspendiéndose su cumplimiento en la Luisiana, la Habana Santo Domingo y Caracas, elevaron aquellos habitantes sus clamores al Trono, pintando la ruina de la agricultura, la destrucción del comercio, el atraso del Erario, y la subversión de la tranquilidad pública, como efectos inmediatos y precisos de la ejecución de una Ley que graduaban de incompatible con ¡as circunstancias de sus respectivos países. Los Magistrados y Tribunales no se atrevieron a contrastar el grito general de los pueblos, o porque no lo creyeron infundado, o porque huyeron de la responsabilidad de sus resultas, y enviaron el expediente a la decisión de S. M., que deseoso siempre de conciliar el bien de sus vasallos con el decoro de sus providencias, le ha pasado a la sabia madurez del Consejo. El asunto es arduo por su naturaleza, no menos que por sus circunstancias. La concordia de los derechos de la humanidad con los de la esclavitud se miró desde los tiempos más remotos como el escollo de la filosofía y de la legislación. Las repúblicas griegas, cuyas luces han sobrevivido ya más de veinte siglos a su existencia, siguieron rumbos opuestos en el trato de sus esclavos. Los atenienses pasaron por indulgentes, los lacedemonios se excedieron de rígidos. Roma en la larga carrera de su sabiduría y su esplendor, no acertó con el justo temperamento que exigía materia tan delicada; y una larga serie de ilustres legisladores que apuraron su integridad y su saber en arreglar los límites de la servidumbre y del dominio, no pudieron libertar en esta parte a la jurisprudencia romana de la justa censura de los siglos posteriores. La antigua esclavitud quedó en gran parte confundida entre las ruinas del gentilismo, cuando la religión cristiana extendió su benéfico dominio sobre la tierra; y al presente solo nos quedaría una imperfecta idea de ella entre los fragmentos de las leyes feudales, si el descubrimiento de las Indias no la hubiese hecho renacer con todos sus rigores. La imposibilidad de cultivar por medio de brazos libres los países de América situados bajo los trópicos, obligó segunda vez a los hombres al funesto recurso de los esclavos. Todas las naciones que poseen establecimientos en el Nuevo Mundo se hallan en el día agitadas sobre este punto de las mismas dificultades, que no pudieron superar los antiguos legisladores. Era imposible que dejase de suceder así. No entraremos en la difícil investigación de si es o no justa la esclavitud, y si jamás hubo legítima facultad en los hombres para desheredarse unos a otros del patrimonio común de la naturaleza. Pero lo cierto es que los códigos de todas las naciones, incluso el de nuestras Partidas, que no cede en sabiduría a ninguno de ellos, coloca la esencia de la esclavitud en el dominio adquirido por un hombre, sobre otro contra el derecho natural. El trato de los esclavos no es otra cosa que el uso de este dominio dudoso. No era de extrañar, pues, que resultasen dificultades, injusticias y violencias en el goce de una posesión adquirida contra el primero de todos los derechos humanos. De aquí ha nacido la oscuridad que todavía envuelve una materia tan agitada entre los hombres más sabios; de aquí la contradicción de las leyes con las costumbres y de las mismas leyes entre sí; de aquí la inconciliable repugnancia de la sabia moderación de Esparta contra las crueldades que autorizó su Código contra los ilotas; de aquí la conducta equívoca y versátil de la legislación romana que ya declina a la inhumanidad; ya propenda hacia la indulgencia: de aquí los opuestos rumbos que en el día siguen en el trato de sus esclavos las varias naciones establecidas en el Nuevo Mundo. Dígase lo que se quiera en un asunto sobre que tanto se ha dicho; mientras no se aclaren los principios fundamentales de la esclavitud, siempre será un nudo gordiano el combinar que un hombre pueda adquirir propiedad sobre otro hombre y que no pueda ejercer sobre él las esenciales prerrogativas que constituyen el derecho de propiedad. Entre la confusa variedad de ideas que tantos siglos y tantas naciones han aglomerado sobre una materia de suyo bien oscura, resplandecen las leyes de España como las más prudentes y humanas que se han hecho acerca de la esclavitud. Así los esclavos son mejor tratados en los dominios españoles de lo que han sido los de ninguna nación antigua ni moderna. Esta aserción de puro verídica no merecería que nos detuviésemos a demostrarla, si la gloria de la patria no nos tentase a hacer una breve descripción de lo que han hecho y hacen sobre este punto las naciones más cultas, y lo que nosotros mismos hemos visto practicar en nuestras posesiones americanas. Los hebreos no fueron los primeros que conocieron el uso de los esclavos, pues ellos mismos padecieron dura esclavitud en Egipto: pero son los primeros entre las naciones cuya historia ha llegado con claridad a nuestros tiempos. El legislador de Israel fue el mismo Dios; pero como en las leyes políticas y civiles acomodó muchas veces su sabiduría a la indocilidad del pueblo para quien las daba, algunas de ellas respiran cierta dureza que debía templar la ley de gracia. El señor entre los hebreos podía disponer de la vida de su esclavo con la notable circunstancia que si le mataba de pronto era culpable; pero si sobrevivía uno o dos días al mal trato, aunque muriese de resultas de él se le reputaba indemne. Los atenienses fueron entre los antiguos los que mejor trataron a sus esclavos. Sus leyes en este particular eran indulgentes y sirvieron de modelo a los romanos para moderar algunos artículos de su rígida legislación. No podía el señor en Atenas quitar la vida a su esclavo; pero podía imponerle castigos muy rigurosos, prohibirle el matrimonio, y aun separarlo de su mujer. La legislación de Esparta, fue el ejemplo de la sabiduría gentílica; pero desbarró acerca de los esclavos hasta confundirlos con los irracionales; y cuanto nos refiere la historia del trato que daban a los ilotas y los mesenios, es un continuo insulto contra la humanidad y la razón. Mientras subsistió Roma en forma de República, los señores fueron árbitros de la vida de sus esclavos, en términos que a veces les daban muerte por motivos muy frívolos. Vedio Polión, mandó despedazar a un esclavo por haber roto un vaso de cristal. Augusto estorbó esta ejecución tan inhumana; pero él mismo hizo crucificar en Alejandría un esclavo suyo por haberse comido una codorniz. El emperador Adriano fue el primero que abolió este sangriento derecho de que se había hecho tan enorme abuso. Sin embargo, no podían los esclavos maltratados por sus amos quejarse en ningún tribunal, ni apelar a ningún magistrado. Hasta la potestad tribunicia cerraba los oídos a sus clamores. El único recurso que al fin se les permitió fue el de refugiarse a los templos, y a las estatuas de los príncipes, desde donde podían deducir sus quejas, y constando que habían sido tratados con crueldad, se obligaba a su señor a que los vendiese a otro por su justo precio. Había novecientos años que Roma miraba con indiferencia correr la sangre de sus esclavos cuando un emperador filósofo (1) promulgó esta ley humana que nos ha conservado el Código de Justiniano. Los esclavos se reputaban por nada en el derecho civil. No podían adquirir, heredar, ni celebrar especie alguna de contratos, pues hasta los que hacían con sus señores, que parece llevaban embebido el permiso de ejecutarlos, se miraban como nulos. Carecían de potestad alguna sobre sus hijos. El que acusaba a su señor, aunque fuese delito de lesa majestad, tenía pena de la vida. En el mismo rigor incurría el que se alistaba en el servicio militar. Cuando el señor era muerto violentamente, cuantos esclavos había en la casa y aun los que se hallaban a distancia de poder oír sus gritos, perdían la vida sin examen ni distinción entre hombres, mujeres, ancianos, niños, inocentes o culpables. Les era vedado el matrimonio, tolerándose la unión ilegítima de ambos sexos sin que la autorizase contrato civil ni ceremonia alguna legal. Aun después que la religión cristiana fue dominante en el imperio, se ofrecieron tantas dificultades en este punto, que no pudieron los esclavos obtener la bendición nupcial hasta los tiempos del emperador Basilio. En algunas épocas se moderaron estos rigores, en otras renacieron con más violencia; pero el general temor de las leyes romanas respiran sangre y dureza contra los romanos. No hablaremos de la servidumbre feudal introducida por las naciones septentrionales. Sus siervos no eran propiamente esclavos sino una especie de mercenarios afectos a las posesiones territoriales que ocupaban una clase, bien que ínfima y abatida, en el orden de los ciudadanos. Fueron en la cadena social el eslabón intermedio entre la libertad y la esclavitud. En los tiempos modernos los franceses, ingleses, holandeses y demás naciones establecidas en América, tratan a los esclavos con inaudito rigor. Ejecutan en ellos impunemente los castigos más crueles sin que jamás se les culpe de sus trágicas resultas. No se les deja el recurso de mudar de amo. No se admiten sus quejas en ningún tribunal. No pueden libertarse pagando el precio de su compra, ni el señor es árbitro de concederles este beneficio sino en remuneración de su servicio extraordinario, impetrando antes licencia de los magistrados, que la conceden fácilmente, y hacen pagar al dueño el precio del esclavo en la caja que llaman de libertad. Muchos señores no alimentan ni visten a sus negros sino que precisan a los hombres a mantenerse con lo que en los días festivos ganan a costa de su sudor, y a las mujeres adquieren por precio de su prostitución. No les permiten casarse; toleran la concurrencia ilícita de ambos sexos. Muchos dejan vivir a los negros africanos en la crasa idolatría de su país nativo. En fin, entre estas naciones los esclavos se hallan totalmente entregados al antojo de la codicia, su suerte depende del carácter individual del que los gobierna, que no encuentra freno alguno en las leyes que ponga límites a su capricho. En los dominios españoles es sin comparación más suave el trato de los esclavos. El señor, lejos de tener derecho de vida y de muerte, sobre ellos, no les puede imponer ningún castigo grave. Sus facultades en este punto son poco más extensas que las de un padre de familia sobre sus hijos, si excede de cruel, el esclavo puede cambiar de dueño. Tienen los amos obligación de alimentarlos y vestirlos, de educarlos en la religión y buenas costumbres, de curarlos en sus dolencias y de mantenerlos cuando los inutiliza la vejez. El esclavo puede casarse a su albedrío y adquirir bienes. Se liberta por el mismo hecho de entregar a su señor el precio en que lo compró. Aun permaneciendo esclavo puede poner en libertad a su mujer y a sus hijos. Todo esto se halla autorizado y establecido en los dominios españoles de Indias, y los que informan no pueden menos de rendir a la humanidad de sus habitantes el ingenuo testimonio de que por la mayor parte lo han visto en ejecución. Algunas excepciones padece esta práctica general. El esclavo es más o menos bien tratado, según el genio, las facultades o la situación de su señor. Lo mismo sucede a los criados libres. El hombre duro y despiadado lo es con cuantos lo rodean, hasta con sus propios hijos: el apacible extiende su benignidad aun a los irracionales que caen bajo su poder. El rico economiza el sudor de sus esclavos; el pobre saca de ellos todo el jugo que puede. Estos son defectos individuales que no puede obviar la constitución más perfecta: pero en ninguna posesión se hallan introducidos por la costumbre, ni tolerados por el disimulo, esos castigos horrorosos que hacen estremecer la humanidad. Si tal vez se advierte algún exceso; sus autores son motejados de crueles, y no sólo encuentran en la censura pública el castigo de su aspereza, que todos los tribunales están abiertos a las quejas de los esclavos maltratados. En fin, la dulzura con que los españoles manejan a los negros ha llegado a ser objeto de crítica y vituperio entre los extranjeros, que los zahieren en varios escritos, de que no saben sacar de la esclavitud todo el partido que parecería exigir el fomento de sus posesiones. A este humano trato debe atribuirse el que habiendo en los establecimientos españoles mucho menos esclavos que en los de las demás naciones, hay mayor número de libertos; y que lejos de experimentar sus negros decadencia, prosperan y se multiplican. Los políticos franceses calculan, que para reponer la pérdida de esclavos que padecen en sus islas, necesitan una introducción anual de veinticinco mil de ellos. Respectivamente sucede lo mismo a los ingleses. Entre los españoles se disminuye el número de esclavos por la facilidad con que se libertan; pero no porque perezcan entre los rigores de un trato inhumano, pues en el fondo las varias castas llamadas de gente de color, que deben su origen a la esclavitud, experimentan una rápida multiplicación, que acaso en algún día podrá causar recelos a la política. La buena suerte que disfrutan los esclavos españoles es efecto de muchas causas reunidas. La primera, la suma atención que desde el descubrimiento de América pusieron nuestros soberanos en el buen trato de los indios, que por la analogía de su situación, trascendió también a los negros. La segunda, la protección que a estas castas desvalidas han dispensado siempre los magistrados y los eclesiásticos. La tercera, la sabiduría de nuestras leyes patrias, que adoptando únicamente la parte benigna de la legislación romana, ciñeron los derechos de la esclavitud a los precisos términos de la necesidad. Esa tercera causa que envuelve en sí todas las demás, merece ser tratada con alguna amplitud, porque de ella dimanan los principios que aclaran las dificultades que reinan en esta materia. El único motivo sólido que en sus principios pudo legitimar la esclavitud, sacándola de la esfera de una violenta usurpación, fue la necesidad de reducir los hombres al trabajo, especialmente en los climas donde siendo característica la indolencia, no podía subsistir la sociedad sin este género de sujeción. Es muy probable que éste fue también el primer origen de la esclavitud, que empezando por unos jornales forzados, perdieron insensiblemente todos los derechos de libertad natural. Por eso en las partes meridionales del Asia, que sirvieron de cuna al género humano, y donde las costumbres son tan antiguas como el mundo; en el África, donde el excesivo calor hace repugnante el trabajo, y en muchas de las tribus bárbaras de América que habitaban bajo los trópicos, se halló establecida la esclavitud desde tiempo inmemorial. Las naciones cultas de la antigüedad distantes muchos siglos de los primeros gobiernos, cuyas luces geográficas y observaciones filosóficas no pasaron de las zonas templadas y que nunca conocieron al hombre natural, sino siempre modificado por las relaciones sociales, no alcanzaron este origen primordial de la esclavitud. Después de muchas investigaciones en el particular, concluyeron que el dominio sobre los esclavos dimanaba de dos principios: 1 ° Del derecho de la guerra que autoriza a matar los prisioneros, y que constituyendo a los vencedores en árbitros de la vida de los vencidos, con mayor razón los hace dueños de su libertad. 2 ° De la facultad que se suponía en los hombres para venderse a sí propios. Estos dos principios carecen de solidez, porque ni en la guerra es lícito quitar la vida al enemigo desarmado y rendido, como se supone al prisionero, ni el hombre puede enajenar su libertad en virtud de un contrato repugnante y nulo en todo derecho. En el primer principio equivocaron la esclavitud con el cautiverio; el dominio absoluto de un hombre sobre otro, con el derecho de sujetar al enemigo de quien tenemos ulterior daño. En el segundo confundieron la servidumbre real por la cual se obliga un hombre a servir a otro bajo ciertos pactos más o menos gravosos con la esclavitud personal o el enajenamiento ilimitado de las prerrogativas de hombre y de ciudadano. Pero los antiguos canonizaron aquellos principios de legítimos; y a pesar de que confesaban incompatible la esclavitud con la naturaleza concluyeron que el dominio sobre los esclavos era un verdadero derecho de propiedad. Esta inconsecuencia de ideas, lo enredó en un confuso laberinto al que nunca hallaron salida, y así se advierte a los legisladores griegos y romanos siempre perplejos entre los impulsos de la humanidad a favor de los esclavos, y el miedo de ofender el sagrado derecho de propiedad en los dueños. Por la caída del Imperio romano cayeron sus costumbres, sus leyes y todo el sistema de luces, artes y culturas que habían heredado unas naciones de otras por espacio de muchos siglos. Nació un nuevo orden de cosas, y entre las muchas variaciones que experimentó el sistema social, fue una de las más notables que la agricultura, comercio y la industria que en toda la dominación romana habían estado como vinculadas entre los esclavos empezaron a ser ocupación de brazos libres. La esclavitud separada de la necesidad que había sido su principal apoyo, aflojó desde luego las cadenas y fue cayendo por su propio peso, de suerte que a mediados del siglo XII, era ya casi desconocida en Europa. Siendo ya inútiles los esclavos en cuyas faenas se habían subrogado los libres, cuantas leyes se hicieron acerca de la esclavitud fueron muy suaves, porque obraba en ellas la humanidad sin contradicción del interés. Esto se colige claramente del derecho canónico, las leyes de Partida, y otros varios códigos de Europa. Las costumbres del mundo antiguo, que remataron con el Imperio romano, vinieron del Oriente donde la esclavitud fue siempre dura. Las costumbres del mundo moderno, fundado por las naciones septentrionales, tuvieron su origen en el norte donde la servidumbre fue moderada como lo manifiesta Tácito, y la verdadera esclavitud casi desconocida. A fines del siglo XV se descubrió el Nuevo Mundo. Sus conquistadores desengañados muy en breve de la lisonjera ilusión de encontrar los metales preciosos a poca costa, se vieron precisados o a abandonar unas inmensas adquisiciones inútiles si no se cultivaban, o a cultivarlas para hacerlas fructuosas. No les era decoroso el primer partido, ni podían practicar por sí mismos el segundo, porque sobre ser pocos les eran insoportables las faenas de la agricultura y la minería en los rigurosos climas de la zona tórrida. Tentaron a echar esta pesada carga sobre los indígenas del país, pero los indios de las islas y de todo el Nuevo Mundo, a excepción de los dos imperios de Méjico y el Perú, se hallaban todavía en la infancia de la vida social. Contentos con las producciones que les brindaban espontáneamente su fecundo suelo y los mares que le circundan, se resistían a las regulares y pesadas tareas que exige la tierra para franquear sus tesoros, se les quiso obligar por fuerza a un trabajo que repugnaba su indolencia y no parecía compatible con su debilidad: hallaron los indios protectores acérrimos; y en medio de las prolijas y enconadas disputas que se suscitaron sobre el modo de tratarlos, empezaron a disminuirse tan sensiblemente, que ya se vio su entero exterminio. En esta situación se echó mano de los africanos como de último e indispensable recurso. Se hallaron los hombres sin pensarlo en las mismas circunstancias de necesidad y casi en los propios climas que las sociedades primitivas; y renació la esclavitud en la misma cuna en que había tenido su primer origen. Los antiguos no habían conocido esta causa primordial de la servidumbre perdida en la noche de los tiempos; los modernos la conocieron como que la tenían presente, y de aquí procedió la notable diferencia que se advierte entre unas y otras legislaciones. Los antiguos miraron el dominio sobre los esclavos como un legítimo derecho; nosotros le miramos como una tolerancia contra el derecho, de que sólo puede usar el hombre hasta el punto que la necesidad le ha hecho tolerable. Las leyes griegas y romanas temían ofender el derecho de propiedad aun cuando moderaban los excesos del dominio. Entre nosotros no existe semejante derecho y el soberano puede sin ofensa de la justicia, señalar el punto crítico entre los permisos de la necesidad y los derechos de la naturaleza. Las leyes en el día colocadas entre el señor y el esclavo, deben precaver los abusos del poder en el primero, y los riesgos de la insolencia o la desesperación en el segundo: deben cuidar que no se desaliente a los propietarios inutilizándoles la adquisición de unos brazos que se han reputado indispensables al fomento de ciertas regiones; pero no deben consentir que unos miserables, que no tienen más delito que la desgracia de su nacimiento, queden abandonados a la inhumanidad de la codicia. A esto se debe reducir la legislación acerca de la esclavitud, y aquella será la mejor la que concilie con menos inconvenientes estos difíciles extremos. Las leyes de España son las que más se han acercado a este punto medio de perfección. Señaladamente establecen tres puntos que sin ofender los legítimos derechos del dominio han suavizado la esclavitud hasta un grado desconocido entre las demás naciones. En primer lugar autorizan al señor para conceder la libertad a su esclavo, sin ninguna restricción que coarte su benevolencia o su albedrío. Por este medio excitan al esclavo a ganar con sus servicios la voluntad de su amo, y al amo a hacer con el buen trato menos aborrecible la servidumbre, fortificando de una y otra parte las recíprocas relaciones de subordinación, esperanza y beneficencias. En segundo lugar facultan al esclavo para adquirir su libertad, la de su mujer y sus hijos devolviendo al dueño el precio en que los compró. Este establecimiento estimula al esclavo a ser industrioso para ganar un bien inestimable; prefija término justo a la esclavitud y precave las fatales consecuencias de la desesperación. Últimamente nuestras leyes abren las puertas de los tribunales a las quejas de los esclavos contra la crueldad de sus dueños, autorizando a los magistrados para su desagravio, y que en el caso de mal trato habitual obliguen al señor a vender a otro el esclavo maltratado. Bajo la idea de maltrato se comprenden todas las faltas de humanidad que puede cometer un individuo en el uso de su dominio sobre otro; la escasez de alimento, la falta de vestido, el exceso de tareas, el rigor del castigo, y el descuido en su educación civil y cristiana. Por consiguiente la ley en esta parte es un freno saludable que coarta las facultades de los señores a la raya de la razón sin lastimar su potestad doméstica, pues en algún modo constituye a los esclavos en la clase de unos hijos desgraciados. Estas sencillas prevenciones de nuestras leyes puntualmente obedecidas, hubieran hecho inútil la formación de todos los reglamentos que se han expedido después sobre la materia, y aun la Real Cédula de que en el día se trata. ¿Pero de qué sirven las mejores leyes cuando pierden su vigor en el conflicto con las pasiones? Estas y las malas costumbres que se fomentan a su sombra, son las que complican y oscurecen las legislaciones, obligando a multiplicar los decretos, a descender a casos particulares y a entrar en prolijos pormenores, que en algún modo mantienen a los hombres en un eterno pupilaje, y que tal vez producen un efecto contrario al que se había propuesto el legislador. La Real Cédula de 21 de mayo del 89 no es otra cosa que una repetición amplificada de nuestras antiguas leyes. Sus catorce capítulos bien analizados, se reducen a que se dé a los esclavos una educación cristiana, y se les obligue a cumplir los preceptos divinos y eclesiásticos, que se les alimente y se les vista: que se les ocupe según su edad y sus fuerzas; que se les permita algunos ratos de honesta recreación; que se les socorra en sus dolencias; que se les mantenga cuando los inutilizan la ancianidad y los achaques; que se fomenten sus matrimonios evitando la unión ilegítima de ambos sexos; que se les obligue a la subordinación y respeto, castigando sus faltas con moderación y equidad; que los delitos que tengan trascendencia al bien público, se sujeten a la inspección de los magistrados, que los mismos contengan los excesos de los dueños y sus mayordomos; que nadie pueda castigar al esclavo sino su señor o la persona a quien confíe su autor dad; que se tengan y se presenten a la Justicia listas de los esclavos que cada cual tiene; que se siga un método razonable en la averiguación de las transgresiones que ocurran en esta materia contra las leyes; que las multas que se exijan con este motivo, tengan legítima inversión. Estas prevenciones que forman la sustancia de la Cédula, se hallan expresa o virtualmente inclusas en nuestras leyes patrias; se fundan en el derecho natural, en los vínculos de la caridad cristiana, y en las inmutables reglas de la humanidad universal. Mirada la Cédula bajo este aspecto, nadie podía poner óbice a su cumplimiento sin chocar contra los dictámenes de la más sana razón. Su práctica lejos de ser peregrina, es muy usual en nuestros dominios de Indias. Los mismos que impugnan la Cédula confiesan la solidez de estos principios. El fiscal de Santo Domingo funda en ellos su apología. Sin embargo, los primeros gradúan la Cédula de impracticable, y el segundo quiere que se lleve desde luego a efecto sin ninguna modificación. Esta contrariedad de dictámenes es tanto más notable cuanto que de un mismo antecedente parece que quieren deducir tan opuestas consecuencias. Una distinción que vamos a hacer da la solución de este enigma, y manifiesta en nuestro sentir, que la Cédula, los que la impugnan, y los que la defienden, dicen en el fondo casi una misma cosa; aunque a primera vista aparezcan tan contrarios. Entre las leyes que arreglan las acciones humanas hay dos especies que muchas veces se confunden y siempre convendría distinguir. Hay leyes preceptivas o constitutivas, y leyes ejecutivas o reglamentarias: unas que mandan lo que se ha de hacer o evitar, otras que prescriben el modo y términos de la ejecución. Las primeras son por lo regular sencillas e invariables. Las segundas suelen ser complicadas, y teniendo mucha conexión con las circunstancias, varían en la práctica según la infinita variedad de ellas. En las primeras siendo casi la misma cosa la letra con el espíritu deja poca duda a la inteligencia. En las segundas, por bien explicadas que estén siempre aparece alguna especie de contradicción entre el espíritu y la letra. Cuando estas dos clases de leyes se promulgan con separación, su práctica sufre pocas dificultades. Cuando en una misma ley se hallan inclusas la parte constitutiva y la reglamentaria, fácilmente se promueven contradicciones en la ejecución. Aun son éstas menores si su observancia se extiende a un solo país análogo en todas sus calidades; pero crecen inmensamente cuando se han de cumplir en países distantes, varios y aun opuestos en clima, costumbres y producciones. Entonces como no es posible prevenir todos los pormenores de la ejecución, los que en ellas se especifican no tanto deben mirarse como un mandato positivo, cuanto como un ejemplo propuesto a la prudencia judicial para que las adopte a la variación de las circunstancias locales. Esto puntualmente sucede con la Real Cédula en cuestión y si bien se mira es el origen de la oposición que ha sufrido su observancia. Su primer capítulo, por ejemplo, prescribe que se instruya a los esclavos en la religión católica y se les haga observar sus preceptos. Tal es la parte constitutiva de la ley que abraza a todos los individuos, sin excepción de personas, y que debe cumplirse en todos los dominios españoles del Nuevo Mundo, ricos o pobres, populosos o desiertos, desde el Ecuador hasta los Polos. El mismo capítulo previene que los esclavos hayan de estar catequizados en el primer año de su residencia, para que dentro de él reciban el bautismo; que se les explique la doctrina todos los días festivos; que los dueños de las haciendas costeen sacerdotes, que en ellas les digan misa, les entere en los misterios de la fe, y las reglas de la moral, y que les administre los Sacramentos; que no se les permita trabajar para sí ni para sus dueños, en los días de precepto, sino en los tiempos de la recolección de frutos; que todos los días de la semana recen el rosario a presencia del señor o su mayordomo, con compostura y devoción. Esta es la parte ejecutiva o reglamentaria del capítulo citado, que no puede cumplirse literalmente sino que se debe adoptar a la variedad de circunstancias: por ejemplo, a la de las personas, porque entre los esclavos unos son de despejadas luces y otros de tardísima comprensión. Habrá negros que a los seis meses se hallen aptos para recibir el bautismo, y no pocos serán tan estúpidos que en dos o más años no tengan la suficiente inteligencia en la religión para ser admitidos al gremio de los fieles. La misma variación influirán las edades; porque los muy jóvenes, a quienes apenas apunte la aurora de la razón, no pueden enterarse tan presto en las altas verdades de la fe y de la moral, como los hombres formados, cuyas potencias se hallan en la plenitud de su vigor. Por más que se esfuercen los dueños, no podrán reducir a un mismo nivel tan notables desigualdades; y la rudeza de algunos individuos los expondrá no pocas veces a las vejaciones de algún juez desafecto o mal intencionado. Igualmente debe acomodarse este capítulo a los parajes, porque las haciendas opulentas podrán costear por sí solas un sacerdote que ejerza las funciones explicadas. Las pobres entre las cuales muchas no pueden sufragar mayordomo, menos podrán mantener un eclesiástico. Si el país está bien poblado, podrán suplir este defecto, reuniéndose muchas haciendas para proveer a escote la subsistencia del ministro; pero si están muy dispersas será imposible que un sacerdote asista a más de una, ni que los negros de varias se junten en un punto intermedio. No sólo hay muchas haciendas que no pueden costear un eclesiástico, sino que hay países en América donde es menor el número de los eclesiásticos que el de las haciendas. De lo dicho se infiere que aunque en todas partes debe observarse literalmente la primera parte del citado capítulo, la segunda habrá de modificarse según la distinción de personas, edades y países, quedando a la prudencia de los magistrados el término y modo de su ejecución. En el capítulo III se prescribe que a los esclavos no se imponga trabajo desproporcionado a su sexo, edad y fuerza; y ésta que es la parte preceptiva es arregladísima a razón; pero se añade, reduciendo este precepto a práctica, que el trabajo se principie y concluya de sol a sol, que se dejen dos horas libres a los esclavos para emplearlas por su propia cuenta; que no se obligue a trabajar por tareas a las mujeres, a los hombres mayores de sesenta años; ni a los jóvenes menores de diez y siete; y que en un mismo trabajo no se mezclen personas de ambos sexos. En esta parte es visible que la Cédula debe modificarse según las circunstancias, pues su ejecución literal destruiría una gran parte de los establecimientos de Indias. El reducir el trabajo de los esclavos de sol a sol, es muy fácil en las haciendas de varios frutos; pero imposible en los ingenios de azúcar, en los plantíos de tabacos, y en las oficinas de añil. En las primeras trabajando seis meses noche y día, aunque siempre repartida la faena entre los negros por tandas apenas se puede perfeccionar la recolección del azúcar; y se necesita todo este segundo afán para que un fruto, que ya ha hecho tan indispensable el uso, rinda una regular utilidad a sus dueños. En los plantíos de tabaco se hace de noche la limpia de las matas, porque sólo en la frescura de ella, se consigue destruir los insectos que las devoran. La cosecha del añil es de tal clase que en la hacienda más pingüe debe concluirse en pocos días. En éstos es la tarea incesante, pues en pasándose la hierba a los estanques donde fermenta, lo cual se arregla por horas y minutos en pocos momentos de descuido están perdidas todas las esperanzas del labrador. No hablaremos del beneficio de las miras al cual aún son más inadaptables si cabe, los pormenores de este capítulo. No hay duda que el hombre debe trabajar según su edad; pero en este punto, no se pueden señalar límites fijos. Primeramente es muy difícil de averiguar la edad de los negros africanos o bozales, porque los más de ellos la ignoran. Las señales exteriores son tan equívocas que se padece por ellas un error de diez y veinte años. Cuando al negro se le empieza a conocer la vejez suele estar ya muy cerca de la edad decrépita. Algunos empiezan a decaer de la edad temprana. Tal vez un hombre de sesenta años se halla más entero para el trabajo, que otro de cuarenta y cinco. Muchos a los quince años desempeñan mejor su tarea que los que pasan de veinte. La mezcla de los dos sexos en los trabajos será también difícil de impedir; y en realidad aunque traiga inconvenientes la concurrencia de las doncellas y los jóvenes; poco, o ninguno traerá la de los hombres provectos y las mujeres casadas, especialmente en compañía y a la vista de sus maridos. Es claro, pues, que los que deben vigilar la observancia de este capítulo, caerán irremediablemente en mil equivocaciones, siempre perjudiciales a la agricultura, si se ciñen a su contexto literal, y no le modifican según la variedad de producciones, estados y sujetos. Lo mismo puede demostrarse acerca del capítulo que trata del castigo de los esclavos. Este es el punto en que más han abusado los hombres de sus facultades, en ofensa de la humanidad; pero también es el de más delicado arreglo. La cédula previene que se castigue a los esclavos con moderación; pero añade que no se les pueda dar más de veinticinco azotes, y eso con instrumentos suaves. La primera parte de este capítulo es muy justa, y los señores deberían observarla, aunque sólo siguiesen los impulsos de su interés. La segunda no puede menos de admitir muchas excepciones en la práctica; pues de lo contrario, coartando a límites muy estrechos la facultad doméstica de los amos, fomentaría la insolencia de los siervos. En suma, recorriendo toda la Real Cédula, apenas hay capítulo alguno que no contenga las dos partes referidas, y que siendo inalterable en la primera, no diga íntima relación en la segunda con la infinita variedad de las personas, casos y países a que se extiende su ejecución. Los que impugnan la Cédula, confunden estas dos partes en sus representaciones y lo mismo sucede al fiscal de Santo Domingo en su defensa. Unos y otros confiesan que los puntos capitales que la Cédula establece, son conformes a la humanidad y a la razón. Unos y otros convienen que resultarán inconvenientes de la literal observancia de sus detalles. Pero de las dificultades que ofrece la práctica de esta segunda parte, infieren los habitantes de América que el todo de la Cédula es impracticable. De la solidez que resplandece en la primera, deduce el fiscal de Santo Domingo que debe ejecutarse literalmente todo su contenido. Nos persuadimos que la mente de S. M. en la promulgación de la Cédula fue poner freno a los abusos del dominio, y no circunscribirle hasta el extremo de hacerle más gravoso que útil; que quiso proporcionar a los esclavos todos los alivios compatibles con su rudeza y la mísera condición de su estado, y no destruir en su raíz la agricultura, desalentando a los propietarios en la adquisición de los únicos brazos que pueden hacerla prosperar, que pensó recurrir a la indolencia, a la arbitrariedad y al rigor de los dueños para que no descuiden la religión y las costumbres de estos infelices; que no los opriman con faenas exorbitantes, ni los maltraten con castigos crueles; pero no pretendió medir a pulgadas la instrucción, las tareas, ni las correcciones de los esclavos. En fin que S. M. se propuso asegurar los derechos de la humanidad en la observancia de unos preceptos, prudentes y asequibles, y no publicar una ley ilusoria que en lo impracticable de su ejecución llevase embebido un franco pasaporte para quebrantarla. Es cierto que la Cédula detalla algunos pormenores que no son adaptables en su literal rigor a muchos de los países para que se hizo; pero éste es un óbice común a todas las leyes generales que abrazan en su ejecución un mundo entero, cuyas varias y tal vez opuestas circunstancias son incalculables a la prudencia humana. Estos pormenores, como queda dicho, no son preceptos que deban cumplirse a la letra, sino modelos o ejemplares, que a falta de una individualidad imposible, se proponen a la discreción de los jefes, para que no se desvíen demasiado del blanco a que se deben enderezar sus providencias. Tal es nuestro modo de pensar y consiguiente a él, somos de dictamen que para obviar dificultades no se insista en la ejecución de la Cédula como al presente se halla concebida. No creemos, sin embargo, que aun así como está, fuese capaz de excitar las trágicas conmociones que anuncian los habitantes de la Habana, Caracas y la Luisiana; ni tampoco la observancia de todos sus capítulos fuese tan llana como el fiscal de Santo Domingo supone. Hay en esto, otra equivocación de ideas que se debe rectificar. La suavidad con los esclavos podrá aflojar las riendas a su indolencia, y tal vez hacerlos menos útiles; pero sus rebeliones siempre han sido y serán efecto de maltrato y del despecho. Supondremos por un instante que la Real Cédula sea impracticable, que sus capítulos incluyan contradicción con las circunstancias de varios países, y con el carácter natural de los esclavos. Será, si se quiere, el sueño de un gobierno humano que a fuerza de querer mejorar la suerte de los negros los supone menos estúpidos, o más dóciles de lo que son; pero siempre su falta será un exceso de piedad, y ésta, llévese al extremo que se quiera, nunca impelerá a los hombres a romper un yugo suave contra la naturaleza de las cosas y ejemplo constante de los siglos. Lo que verosímilmente sucederá es, que se tropezarán muchas dificultades al tiempo de poner en práctica esta ley, como ya la experiencia lo ha empezado a manifestar; que los habitantes desconfiados de recoger el fruto de su industria repetirán con mayor vehemencia sus clamores, que los magistrados volverán a su perplejidad, y que entre las incertidumbres y las dudas que ofrecen los pormenores de la Cédula, entrará la arbitrariedad, y la pasión; y hallarán una puerta franca para vejar a los hacendados, las justicias subalternas que siempre han manifestado en Indias más propensión a abusar de su autoridad contra los ciudadanos, que los señores de su dominio sobre los negros. Repetimos pues, que en nuestro dictamen convendrá no insistir sobre la ejecución literal de la Cédula; pero una vez que S. M. quiere señalar su beneficencia en alivio de la más desgraciada porción de sus vasallos, será muy oportuno hacer un extracto de los puntos capitales de sus catorce artículos en los términos que se deja especificado en este informe, y que se comunique así a los dominios de Indias, con prevención de que se convoque en cada paraje una Junta compuesta del gobernador, del reverendo obispo o eclesiástico más dignificado, del jefe de la Real Hacienda, del Regente de la Audiencia si la hubiere, del procurador general y otro miembro del Ayuntamiento; de dos hacendados y dos comerciantes que representen sus respectivos cuerpos; y que en ella, después de ventilarse los medios más convenientes de poner en práctica la voluntad soberana, se haga para cada provincia, o isla, una especie de reglamento municipal, que obvie para lo sucesivo el mal trato de los esclavos, y les asegure la mejor suerte posible con relación a las circunstancias locales. Este arbitrio podrá tener alguna demora; pero si ha habido algún país en el mundo, desde que se empezó a conocer la esclavitud, donde la suerte de los esclavos dé treguas a la deliberación, y no exija un auxilio ejecutivo, seguramente lo son los dominios españoles de América. Sería de desear que la Cédula u orden, en que se comunicase a Indias la voluntad del rey sobre este particular, no se encabezase atribuyendo su expedición al mal trato que experimentan los esclavos en nuestros establecimientos. Los hombres han propendido siempre mucho a abusar de su poder sobre esta miserable porción de sus semejantes. Los españoles como hombres han pecado también en esta materia; pero no han pecado tanto como las demás naciones que se han hallado en igual caso, y quizás han pecado mucho menos de lo que podría hacer disculpable la rudeza de los negros, la despoblación de sus posesiones y su inmensa distancia del centro de la autoridad. No será justo, pues, que quede un momento poco honorífico a la humanidad de la nación que hasta ahora ha tratado mejor a sus esclavos, en las mismas leyes en que su soberano da tan ilustres pruebas de su beneficencia. Aquí debería concluirse este informe con tanta más razón que lo que vamos a añadir no dice precisa relación con el expediente del día; pero es una secuela natural de los principios que quedan sentados. Si la esclavitud es sólo una tolerancia que ha autorizado la necesidad, es injusta en los países en donde los esclavos no son necesarios. A España vienen de América los negros para perder el hábito de la subordinación y del trabajo, y a adquirir resabios perjudiciales con que luego vuelven a infestar a sus compatriotas. En varias provincias de Indias donde los naturales bastan al beneficio de la agricultura y la minería, los esclavos son un lujo gravoso, y una de las calamidades que envilecen y afligen la infeliz casta de los indios. Sería pues un acto propio de la generosidad de un rey piadoso, el proscribir la esclavitud en todos parajes donde las faenas campestres y domésticas pueden ejercerse, y de hecho se ejercen, por brazos libres. Ni queremos decir con esto que de una vez se dé la libertad a los esclavos, como lo hicieron los angloamericanos que extinguiendo de un golpe la esclavitud en sus provincias septentrionales, donde era más perniciosa que útil, lucieron el papel de humanos a costa de un sacrificio fácil, nuestras circunstancias y nuestro carácter exigen providencias más circunspectas. Pero podíamos con menos boato conseguir el mismo efecto, con sólo mandar que en España, y demás dominios donde no son necesarios los esclavos, no se volviesen a admitir en lo sucesivo. Con este sólo decreto la misma facilidad con que entre nosotros se libertan, obraría en pocos años la revolución casi insensiblemente. En nuestros días hemos visto abolirse la marca de los negros, único lunar que manchaba nuestra sabia legislación, y que en realidad no era una ley nacional, sino una precaución del fisco. Las luces de nuestro monarca, y de sus ministros acaso no se desdeñarán de que se les proponga este paso más hacia la clemencia. La madurez del Consejo sabrá disimular este arranque de humanidad, que en el fondo no es otra cosa que una respetuosa insinuación; enmendará nuestros yerros, y consultará a S. M. lo más adecuado a la felicidad de sus dominios. —Dios guarde a V. S. muchos años— Madrid, 3 de enero de 1792. — Juan Ignacio de Urriza. — Francisco de Saavedra. — Sr. Don Antonio Ventura de Taranco.
Nota: (1) Antonio Pio.
|



